Supremacía constitucional en el Estado mexicano
Publicado el 16 de junio de 2022
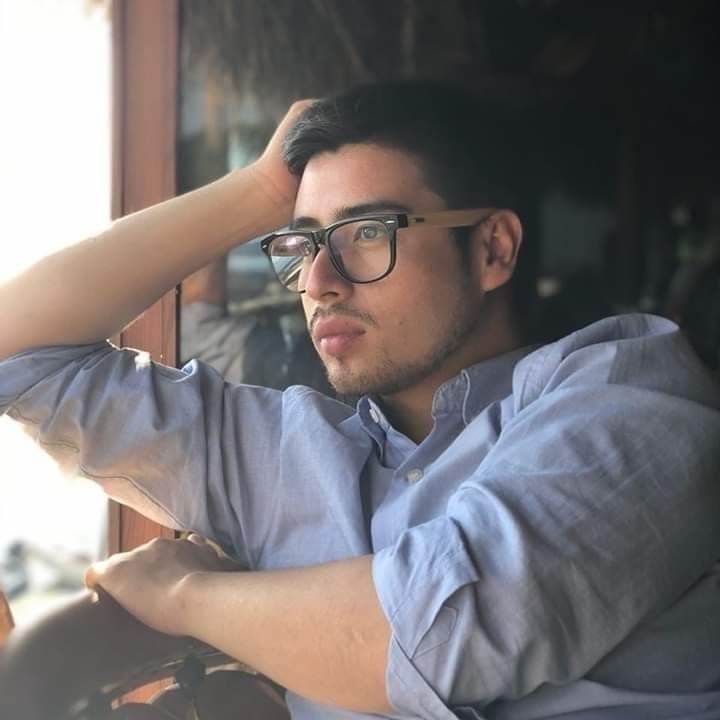
Eduardo Daniel Vázquez Pérez
Licenciado en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM;
estancia en MacEwan University, Alberta, Canadá; investigador certificado por el
Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado de la Universidad
Complutense de Madrid, España; investigador y miembro del personal docente de
la Universidad Carlos III de Madrid, España, y maestrando del posgrado en
Derecho de la UNAM
 vazquezdaniel252@gmail.com
vazquezdaniel252@gmail.com
El concepto de supremacía constitucional sobre las constituciones y leyes locales se conoce como “control difuso de la constitucionalidad”, el cual está expresado en el propio artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido y limitado el concepto de supremacía constitucional, el cual señala que es incuestionado respecto a las Constituciones del orden local. En la Tesis P. LXXII/99 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, por ejemplo, encontramos que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal.
Sin embargo, con el cambio de época y a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, hubo una serie de criterios judiciales y jurisdiccionales que permitieron que, en aras de otorgar la máxima protección a todas las personas, los tratados internacionales cuyo contenido versara en materia de derechos humanos, podían situarse al mismo nivel que la propia Constitución federal, siempre que se beneficiara con la ley más favorable a la persona. Esto, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La supremacía constitucional es un concepto que se ha estudiado por varias décadas, pues supone el sometimiento de las normas inferiores a las superiores. Aun así, es importante entender que la supremacía constitucional no necesariamente tiene que ver con la jerarquización de la Constitución federal ni con un mecanismo de prevalencia jurídica entre la Federación y los estados, sino que atiende a un sistema de orden jurídico y social basado en el federalismo y en la división de poderes. Aquí, por ejemplo, también se debe tomar en cuenta el principio de garantía federal.
Este principio, la doctrina lo ha señalado como la obligación federal de auxiliar a los estados federados ante cualquier peligro o trastorno interior o exterior, previa solicitud de su Congreso o Ejecutivo local. Esta noción no estaba contemplada de manera tácita en nuestra Constitución; sin embargo, se retomó del texto constitucional de Estados Unidos, para quedar de la siguiente manera en el artículo 119:
Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.
Con esto se puede entender la estrecha relación que guarda el concepto de supremacía constitucional como principio rector del ordenamiento jurídico, y el principio en sí de garantía federal que responde, sin duda alguna, a una forma de gobierno que es el federalismo.
En ese sentido, hay que entender que el orden jurídico mexicano se compone por distintas clases de normas, pero que al finalizar su contenido hipotético-jurídico sancionador, responde a un mecanismo de participación normativa jerárquicamente establecida, toda vez que en cada entidad federativa no se deja de mencionar la imposibilidad de ir en contra de la Constitución de orden federal.
Ahora bien, es importante señalar, de igual forma, que no se trata de un poder absoluto que el Estado tiene sobre sus gobernados, pues no es que se pueda ejercitar un poder ilimitado sobre la sociedad, sino que se haya suscrito dentro de un sistema de competencias.
Jesús Javier Astudillo Leyva, citando a Miguel Carbonell, menciona lo siguiente:
Es precisamente, nos dice Carbonell, el pensamiento de Hamilton la influencia más directa para formar la idea de John Marshall sobre la supremacía constitucional. Si bien suele mencionarse como influencia principal al caso Bonham, para Carbonell la pista más accesible la encontramos en el número 78 de El Federalista, en donde Hamilton escribía que:
Quien considere con atención a los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes … [El poder judicial] no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución activa… (Leyva, 2020).
Entonces, la supremacía constitucional en la que está inmerso México consiste en hacer frente a las instituciones del Estado, así como a los operadores del derecho, con el objetivo de proteger y salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía mediante la Constitución. Los instrumentos normativos fungen como protectores de la sociedad ante su dinamismo constante en un mundo globalizado, y es de esta manera que se puede maximizar la supremacía constitucional.
Para muestra de ello es el siguiente ejemplo:
En la acción de inconstitucionalidad 1/1995, un grupo de diputados de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal formularon demanda en vía de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, específicamente de las Secciones Tercera y Cuarta que comprendían los artículos 60 al 68 y el artículo 71 de dicho ordenamiento. Este grupo de legisladores argumentaban que dichas disposiciones violaban los artículos 122, fracción I, inciso e), y 41 de la Constitución, y si bien la acción de inconstitucionalidad estaba relacionada con la exclusión de los partidos políticos con registro nacional para participar en la integración de los consejeros ciudadanos mediante la postulación de candidatos para desempeñar tales cargos públicos, en ella también se plantearon aspectos relevantes como el carácter sustantivo de los derechos políticos.
Este ejemplo nos permite identificar que el control de inconstitucionalidad en México es otro mecanismo que sirve como protector de los derechos humanos de aquellas personas que desean participar en la actividad política del país. Asimismo, los alcances que ha tenido el control de inconstitucional no son independientes, sino que devienen de las múltiples interpretaciones (argumentaciones jurídicas) realizadas por las y los juristas que buscan la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
La Declaratoria General de Inconstitucionalidad será obligatoria, tendrá efectos generales y deberá establecer, cuando menos, su fecha de entrada en vigor y el alcance y condiciones en que se declara la inconstitucionalidad de la norma. Cabe señalar que, en el supuesto de que el poder legislativo no reforme o derogue la norma objeto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, no obstante la Suprema Corte de Justicia de la Unión emitiese la declaratoria respectiva, existe la posibilidad de que la norma sea aplicada por una autoridad, en cuyo caso, el afectado puede denunciar dicho acto de autoridad por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con el efecto, en caso de ser procedente, de que el órgano jurisdiccional federal ordene a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado (República, 2018).
Por lo tanto, la creación de leyes a partir de los operadores del derecho y a través procesos legislativos, deben tener miras a los aspectos sociales que demandan su creación y apartarse de la exclusividad que brinda la corriente positivista; es decir, que la norma jurídica es derecho tanto cuanto mira las necesidades sociales, y no en el estricto sentido que ha sido aprobada por protocolos legislativos para legitimarse.
El papel del control de inconstitucionalidad es la materia prima para declarar que el contenido de las normas jurídicas afecta severamente los derechos humanos de las personas que viven en la sociedad. En consecuencia, ante el pronunciamiento de inconstitucionalidad será fundamental que el poder legislativo modifique, reforme o, en su defecto, derogue la norma jurídica. De lo contrario, se deberá denunciar el acto de la autoridad de no haber llevado a cabo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
El nuevo enfoque de la supremacía constitucional debe enfocarse en las tendencias actuales que la sociedad mexicana, como todas alrededor del mundo, va adoptando al paso de la constante evolución. No puede perderse de vista que la Constitución es un producto del hombre y la mujer en sociedad que se crea para legitimar la estructuración política como forma de regir la vida; o sea, por un lado tenemos que la Constitución responde más a un interés político que jurídico y, en segundo lugar, que constituye una forma de ejercer control y dominio en la sociedad. “En un Estado multifuncional que atiende a todas las personas de una sociedad y a sus necesidades básicas, buscar las formas de dar respuesta a éstas debe darse de la mano de un aparato normativo que permita la protección jurídica en su sentido más amplio”.
Por eso la reforma estructural y constitucional de 2011, e incluso la reforma de este año en materia de Poder Judicial, que condujeron en el cambio de época, de la novena a la décima y de la décima a la décima primera, respectivamente, consolidó el sistema constitucional y permitió la apertura jurídico-normativa de interpretaciones a textos legales que versaran en el cobijo jurídico de las personas.
Al aceptar que los tratados internacionales fueron retomados por las y los jueces de México, se sentaba un precedente judicial para resolver casos bajo la óptica de los derechos humanos. Y claro está que las múltiples resoluciones e interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho sobre la prioridad legal que se le debe dar a ciertos textos en materia de derechos humanos, no invalida los criterios constitucionales ni nacionales.
Entonces, la Constitución mantiene un carácter fundador y regidor de la estructura operacional del gobierno, y busca que se mantenga ese principio de unidad indivisible e inherente de la propia Constitución. La cuestión radica en la función judicial del Estado mexicano, pues siempre debe darse un respeto al máximo ordenamiento jurídico que rige nuestro país: la Constitución.
Formación electrónica: Yuri López Bustillos, BJV
Incorporación a la plataforma OJS, Revistas del IIJ: Ignacio Trujillo Guerrero