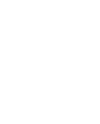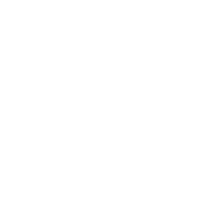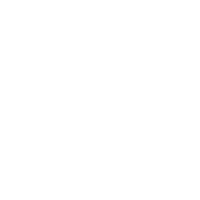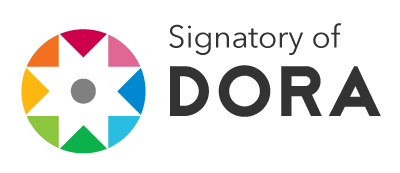El corporativismo letrado en Valencia entidad de colegio y paralelismos con México
Detalles del artículo
Uso de licencias Creative Commons (CC)
Todos los textos publicados por la Revista Mexicana de Historia del Derecho sin excepción, se distribuyen amparados con la licencia CC BY-NC 4.0 Internacional, que permite a terceros utilizar lo publicado, siempre que mencionen la autoría del trabajo y la primera publicación en esta revista. No se permite utilizar el material con fines comerciales.
Derechos de autoras o autores
De acuerdo con la legislación vigente de derechos de autor la Revista Mexicana de Historia del Derecho reconoce y respeta el derecho moral de las autoras o autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será transferido —de forma no exclusiva— al Boletín para permitir su difusión legal en acceso abierto.
Autoras o autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en la Revista Mexicana de Historia del Derecho (por ejemplo, incluirlo en un repositorio institucional o darlo a conocer en otros medios en papel o electrónicos), siempre que se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en esta Revista.
Para todo lo anterior, deben remitir la carta de transmisión de derechos patrimoniales de la primera publicación, debidamente requisitada y firmada por las autoras o autores. Este formato debe ser remitido en PDF a través de la plataforma OJS.
Derechos de lectoras o lectores
Con base en los principios de acceso abierto las lectoras o lectores de la revista tienen derecho a la libre lectura, impresión y distribución de los contenidos de la Revista por cualquier medio, de manera inmediata a la publicación en línea de los contenidos. El único requisito para esto es que siempre se indique clara y explícitamente que el trabajo se publicó por primera vez en la Revista Mexicana de Historia del Derecho y se cite de manera correcta la fuente incluyendo el DOI correspondiente.